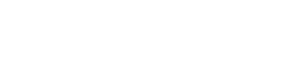Tal y como nos recuerda The Economist, en el mundo actual, con información económica las 24 horas, resulta relativamente fácil asustarse ante determinadas noticias, pero los inversores deben aprender a ser maduros, conservar la calma y disponer de la perspectiva del largo plazo para valorar sus inversiones.
La rentabilidad final del inversor depende, en gran medida, del momento en el que se comenzó su inversión. En términos reales (ajustados por la inflación) las acciones de empresas cotizadas británicas alcanzaron precios máximos en los años 1906, 1936, 1968 y 1999, de acuerdo con el estudio publicado desde Barclays Capital. La regularidad de los intervalos entre dichas cimas de precios es destacable, y sin duda, generará más adeptos a las teorías del “largo plazo” (los máximos en Wall Street, en términos reales, se dieron en 1928, 1968 y 1999 respectivamente). El patrón de comportamiento indica que cada generación protagoniza periodos de euforia hacia la renta variable, que dan paso a otros de pesimismo.
Ajustado por la inflación, el final de año de 2008 fue sólo un poquito mayor que el pico de 1968. Leyendo este periodo en concreto, parece que los inversores no han obtenido ganancias de capital en términos reales a lo largo de los últimos 40 años, aunque, por supuesto, han disfrutado de los beneficios de sus dividendos. Pero esta prolongada sequía no ha sido la única. El punto más bajo para la economía británica fue 1974, época de las semanas de tres días, en la que las acciones se intercambiaron apenas un 30% de su valor real a finales del siglo XIX.
Cuando los mercados alcanzan sus máximos, los comentaristas tienden a mirar hacia atrás, para ver la rentabilidad de las acciones y extrapolar un futuro todavía más maravilloso. En 1929, John Raskob, consejero de General Motors, escribió un artículo titulado “Todo el mundo debería ser rico” en el que calculaba como con una inversión inicial de apenas 15$ al mes, simplemente reinvirtiendo los dividendos generados, podríamos conseguir 80.000$ en sólo 20 años.
A mediados de los años 90, Jeremy Siegel de la Wharton School publicó un estudio titulado “Acciones para el largo plazo”, mostrando como las acciones de empresas cotizadas en EE.UU. superaron en sus resultados a otros activos en periodos calculados de 20 en 20 años. Este estudio fue, a su vez, extrapolado por James Glassman y Kevin Hasett en otro libro titulado “Dow 36.000”, basado en la idea de que las acciones deberían ser negociadas a precios mucho mayores, dado que no eran tan arriesgadas como los bonos para los inversores de largo plazo.
La primera década del siglo generó una rentabilidad media real de -2,2% anual para las acciones de empresas estadounidenses y un -1,2% anual para las británicas. En el periodo de los últimos 20 años, hasta el final de 2009, las acciones norteamericanas apenas han superado la rentabilidad de los títulos gubernamentales.
El hecho de que los precios de las acciones eleven las valoraciones de la renta variable hasta niveles absurdos genera, a su vez, incumplimientos de expectativas. Un proceso similar sucedió recientemente en Japón, donde los precios de las acciones se negociaban en Tokio apenas a un 25% de sus máximos en 1989.
El paralelismo más cercano puede establecerse con los precios inmobiliarios. Los analistas estaban convencidos de que los precios de las viviendas en Estados Unidos no caerían a escala nacional. La idea de apostar por la revalorización de las viviendas apoyó el boom de las hipotecas subprime, y empujó los precios hasta máximos, situación desde la cual lo único que podía suceder es que cayeran, como así fue. Robert Schiller, de la Universidad de Yale ha remarcado como en términos reales, el índice de precios de la vivienda con base 100 en 1890 apenas subió al 110 hasta finales del siglo XX, pero a finales de 2006, en plena cima del boom inmobiliario, había alcanzado el 199.
Tales incongruencias ponen de manifiesto una circunstancia destacada por J.M.Keynes, que argumentaba como a menudo somos esclavos de creencias obsoletas, de economistas ya enterrados. Tim Bond, desde Barclays Capital argumenta como la demografía debería ser fuente de preocupación. La edad clave para los ahorros de cualquier persona suele estar comprendida entre los 35 y los 54 años. A medida que nos acercamos a la edad de jubilación, nos solemos precipitar a comprar los activos más de moda. Este estudio muestra como desde la Segunda Guerra Mundial ha existido una estrecha correlación entre las subidas valoraciones de acciones en Estados Unidos y la proporción de personas en esta franja de edad dentro de la población total (la población ha ido envejeciendo). Lo que llevamos de siglo XXI ha demostrado que también existen décadas funestas para la renta variable, haciendo honor a su nombre. Y la proporción de jubilados influenciables en esta quiniela de última moda (que han visto venirse abajo sus carteras) se ha visto sustancialmente incrementada con respecto del número total de ahorradores.
Si se confirma esta predicción y la tendencia demográfica continúa, parece que las valoraciones de activos continuarán cayendo hasta mitad de la presente década, y las noticias son todavía peores para los Bonos del Estado por el crecimiento sin precedentes de la deuda pública. Un modelo similar sugiere que las rentabilidades, tanto en los EE.UU. como en Reino Unido, apuntan hacia un 10% para 2020.
Parece cierto que la demografía potencia la inversión según modas, y la moda, a su vez, determina las valoraciones de los activos. Sin embargo, el análisis del largo plazo ofrece resultados muy diferentes en función del momento del tiempo en el que se realicen las valoraciones. Hoy por hoy, sin ir más lejos, los valores cotizados norteamericanos ofrecen una rentabilidad por dividendo de apenas un 2%, por debajo de la mitad de la media del largo plazo. Los inversores deberían recordar esta cifra para evitar ser demasiado optimistas, ya que, como nos previno también J.M. Keynes, “en el largo plazo, estaremos muertos”.